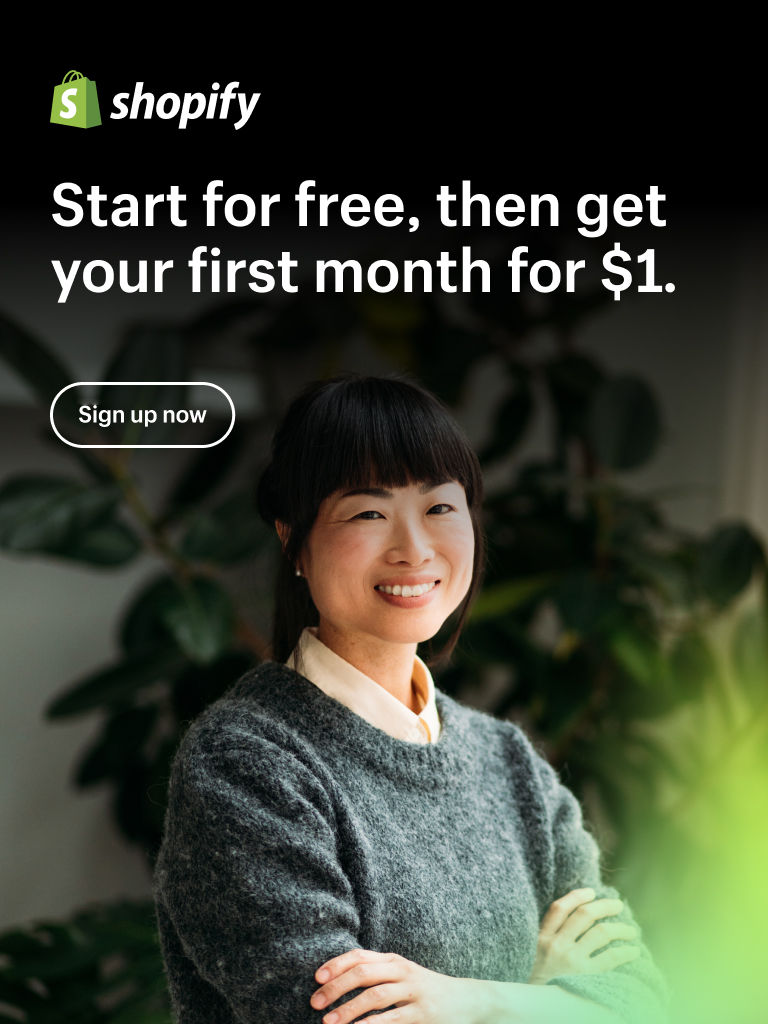Desafío fisiológico: hipoxia en altitud
El ascenso a mayores alturas plantea a nuestro organismo un enorme desafío fisiológico. Al aumentar la altitud, la presión barométrica y, por tanto, también la presión parcial de oxígeno (pO2). Esta situación se conoce como hipoxia - una falta de oxígeno en los tejidos. Para superar este desafío, el organismo activa una compleja cascada de mecanismos de adaptación.

Fase aguda: reacción rápida del organismo
En las primeras horas en la montaña, el cuerpo reacciona con mecanismos compensatorios inmediatos:
-
Hiperventilación: Los quimiorreceptores en el arco aórtico y la arteria carótida registran el descenso de
pO2
y estimulan el centro respiratorio. centro respiratorio del cerebro. Esto provoca un aumento de la frecuencia y la profundidad de la respiración para maximizar la captación de oxígeno en los pulmones. - Respuesta cardiaca: El gasto cardíaco se incrementa aumentando la frecuencia cardíaca para transportar más rápidamente el oxígeno circulante a los tejidos periféricos.
- Desplazamiento de líquidos: El cuerpo desplaza agua de la intravascular (plasma sanguíneo) al espacio espacio extravascularlo que provoca una hemoconcentración y aumenta la concentración relativa de eritrocitos (glóbulos rojos).
Aclimatación: ajustes estructurales a largo plazo
Después de unos días la aclimataciónuna profunda reorganización fisiológica:
- Eritropoyesis: En respuesta a la hipoxia, los riñones liberan una mayor cantidad de la hormona eritropoyetina (EPO) en respuesta a la hipoxia. Esto estimula hematopoyesis en la médula ósea, lo que aumenta la producción de eritrocitos células. Se produce un aumento del valor del hematocrito y de la concentración de hemoglobina mejora la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre de forma significativa.
- Angiogénesis: En el tejido muscular capilarización - formación de nuevos capilares. Esto acorta la distancia de difusión del oxígeno entre los vasos sanguíneos y los miocitos. miocitos (células musculares).
- Nivel celular: La densidad de mitocondriaslas "centrales energéticas" de las células, aumenta. Además, la eficacia de extracción de oxígeno de la sangre, lo que optimiza la producción de energía aeróbica. producción de energía aeróbica producción optimizada de energía aeróbica.
Estos ajustes son cruciales para el rendimiento. Una cuidadosa estrategia de aclimatación minimiza el riesgo de mal de altura agudo y permite al organismo aprovechar plenamente los beneficios fisiológicos de la aclimatación a la altitud.

Dormir en la montaña: por qué la regeneración nocturna funciona de forma diferente a 2.000 metros de altitud
La influencia de la altitud en el sueño
El sueño es una de las fases de regeneración más importantes para los montañeros. Sin embargo, los patrones de sueño cambian significativamente a mayor altitud. La hipoxia provoca despertares más frecuentes, una menor proporción de sueño profundo y, a veces, incluso respiraciones periódicas durante la noche. Estos factores pueden perjudicar considerablemente la recuperación física y mental.

Estrategias para dormir mejor en regiones alpinas
Por ello, es especialmente importante una buena higiene del sueño: ingesta adecuada de líquidos, comidas y micronutrientes antes de dormir, ropa de abrigo suficiente y evitar el alcohol y la cafeína. La aclimatación gradual también reduce la probabilidad de sufrir trastornos del sueño. Si te aseguras de dormir lo suficiente y con calidad, crearás la base para una mejor regeneración, un sistema inmunitario fuerte y un rendimiento sostenido en la montaña.
Autor : Laura Bahmann
Fuentes:
- West, J. B. (2012). Medicina y fisiología de gran altitud. Oxford University Press.
- Levine, B. D., y Stray-Gundersen, J. (1997). "Living high-training low": efecto de la aclimatación a la altitud con exposición hipóxica intermitente sobre el entrenamiento y el rendimiento atlético.. Journal of Applied Physiology, 83(1), 102-112.
- Pugh, L. G. C. E. (1962). Aspectos fisiológicos y médicos de la Expedición Científica y de Montañismo al Himalaya 1960-61.. British Medical Journal, 2(5318), 1362.